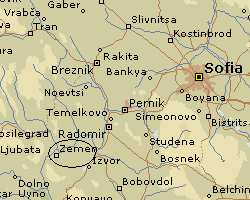Érase una vez un señor que abrió un bar casi por ver qué pasaba. No pretendía hacer negocio, sino pasar el rato, y con no tener pérdidas se daba por satisfecho. Por allí acudía todo tipo de personas. Algunos asomaban la cabeza y como no les gustaba el lugar, se iban, con todo el derecho del mundo. Otros se quedaban y de vez en cuando decían esta boca es mía. Otros más merodeaban un tiempo de mesa en mesa y después se marchaban tal como habían venido y eran sustituidos por otros según una sucesión que no parecía obedecer a ninguna lógica. El propietario del bar intentaba tener el negocio decentito, pero tampoco se mataba y el día que no le apetecía barrer, pues no barría. Y punto. Aunque intentaba servir a todo el mundo agradecía especialmente a los que le pagaban con un punto de ironía. Siempre había pensado que la ironía es el test de inteligencia más preciso. Con el tiempo se descubrió a sí mismo apreciando profundamente algunos de sus clientes, precisamente por este motivo.
De entre los que acudían por el bar había unos pocos que lo dejaban perplejo. Parecían acudir con la única pretensión de quejarse de lo malo que era el local. Se presentaban, daban una vuelta altanera, escupían en el suelo y se marchaban, ufanos de su gesto, despotricando contra el cuchitril, su propietario y el vino agriado. Pero al poco tiempo, volvían, pedían más vino. Y lo volvían a escupir, convirtiendo su gesto en rutina.
Últimamente ha sentido varias veces la tentación de cerrar el chiringuito. Había comenzado como un juego, siempre quiso que fuera un juego, pero quizás estaba comenzando a dejar de serlo.
Pronto hará un largo viaje. Cosa de un mes. Dice que se va a California, a probar la cantina de la UCLA, pero no sé yo si lo dice muy en serio. ¿Qué demonios haría este tipo en la UCLA? En cualquier caso, posiblemente le venga bien apartarse por un tiempo del vino.